Cuarenta barristas desquiciados dispuestos a morir
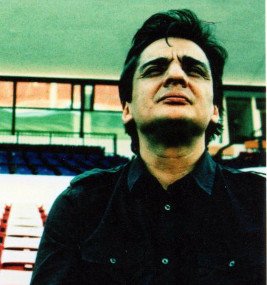 Por: Juan Pablo Meneses. Periodista chileno.
Por: Juan Pablo Meneses. Periodista chileno.
Fanático de la U
El Polaco aparece mostrando su chapluma, como le dice cariñosamente a su cuchilla. Está rodeado de cinco barristas que lo siguen como alumnos. Sin aviso previo, el Polaco deja a todos boquiabiertos con su buen manejo de navaja: en un minuto destornilla los cuatro pernos que sujetan el tablero donde va la luz de lectura y la salida de aire correspondiente a los asientos 31 y 32. Ante la mirada desconcertada (y cobarde, según él) de quienes por primera vez viajamos con la barra, el Polaco desmonta el armazón del techo hasta dejar todo a la vista. Todo, en este caso, se refiere a un conjunto de cables internos que comúnmente permanecen escondidos a los pasajeros. Ocultos y relegados, como muchos barristas dicen sentirse frente a la sociedad.
—Antes de esconderla hay que envolverla en algo… Necesitamos un gorro —dice el
Polaco, y uno de sus secuaces le quita la gorra a un barrista primerizo.
—Aquí hay que ayudar, compadre —es la frase que refriegan en la cara de un muchacho que, tímidamente, ve cómo su prenda azul se pierde entre tantas manos veinteañeras.
El Polaco envuelve cuidadosamente la granada en el sombrerito que luce una «U». Sí, una granada. Un explosivo de combate. Acá adentro llevamos una bomba en miniatura.
Se trata de una munición real que, según se comenta dentro del autobús, alguien robó a los milicos mientras hacía el servicio militar.
—Estas son súper fáciles de lanzar. Hay que apretar este gancho, sacarle el seguro con los dientes y lanzarla —agrega tranquilamente uno de los barristas expertos, mientras el miedo paraliza a aquellos hinchas que dejaron en Santiago a sus padres, a sus novias, a los amigos del barrio, a los hermanos menores, a la foto del equipo colgada en la pared, al banderín del último campeonato clavado en la puerta, y a la colección de entradas a los partidos en el cajón del velador. Todo en casa, en un hogar cada vez más lejano.
Todo para salir por primera vez fuera del país con la hinchada de los amores. Todo por el equipo.
El Polaco amarra el gorro-explosivo dentro de los cables, lo oculta con la destreza de un aventajado carterista y vuelve a atornillar el tablero. No quedan rastros de que sobre la luz de los asientos 31 y 32 va una bomba.
—Ni cagando nos cachan en la aduana —dice, guardando la chapluma en un bolsillo oculto.
Pero la tranquilidad no tiene ganas de regresar a este vehículo de la empresa Chilebus, que ahora avanza repleto de hinchas de fútbol. Cuando todos pensamos que lo peor ha pasado, salta una pregunta que vuelve a congelar a los novatos:
—¿Quién de ustedes la va a lanzar?
La consulta, que es adrenalina pura lanzada a la cara, la suelta uno de los jefes de quienes vamos aquí arriba. Cada bus tiene sus encargados que nos dicen qué hacer y luego informan de todo a la cúpula de la barra. Y sigue:
—Ahora vamos a ver quién es el más guapo, quién es valiente de verdad, vamos a ver quién tiene los huevos para entrar la granada al estadio y lanzarla. ¿O acaso en la barra hay puras mamas?
Por suerte, la decisión de quién arrojará el explosivo militar queda inconclusa. Al primer llamado no hay voluntarios. Por ahora, la orden consiste en celebrar que la artillería liviana ha quedado bien guardada. Al grupo llega una botella de pisco que anda girando de mano en mano, y de atrás le sigue una caja de vino tinto y unas piteaditas de marihuana. En cosa de minutos todo ha vuelto a la normalidad. El autobús que nos lleva a Buenos Aires retoma su función de transporte de barristas: se entonan los gritos contra
las gallinas de River Plate, las bromas por el tipo que no quiere pasar la caja de vino o por el que se pega el porro a los dedos. Casi todos terminamos gritando los cánticos de apoyo al equipo. El San Martín es uno de los jefes del bus: tose raspado, usa lentes oscuros, camina chocando hombros, tiene marcas en las manos y demasiadas joyas para las circunstancias. Él, con un tono paternal, aunque de padre golpeador, nos aclara que vamos a la guerra.
—Y si es necesario morir en Argentina por el equipo, no queda otra. Ningún huevón puede arrugar. Tenemos que estar muy unidos.
Alguien va hasta la parte delantera del bus y con el permiso del chofer pone una cinta de Rage Against The Machine, la banda estadounidense que por un momento se toma el poder dentro del Chilebus. Un barrista con la foto del Che estampada en la camiseta, comienza a mover la cabeza al ritmo del baterista yanqui. Por las ventanas del bus corre la periferia de Santiago, las canchas de tierra, los niños en las esquinas y los perros
vagabundos aplastados por el sol. Adentro, la música acelera y retumba y acompaña cuando las botellas pasan, una tras otra, como si acá adentro el vino y el pisco también se multiplicaran en esta última cena. Vamos de viaje, vamos a ver un partido de fútbol,
vamos rumbo a Buenos Aires con una granada a pocos centímetros de la cabeza.
El tema del explosivo es como todo trauma: a ratos se olvida, pero siempre vuelve a aparecer. JG, el fotógrafo que viene conmigo, me mira con ojos igualmente inyectados y me susurra:
—Si se enteran que andamos haciendo un reportaje nos matan.
Nuestro bus es el número tres, de los once que esta mañana salieron desde la sede de la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile, como se llama oficialmente la «U».
No somos el vehículo de los peces gordos, de los cabecillas de la hinchada, pero tampoco estamos al final de la caravana, donde viajan los más inexpertos, los con menos historial.
Vamos a la capital argentina para alentar al equipo en su partido por las semifinales de la Copa Libertadores de América. Vamos a ganarle a las gallinas de River Plate, y en su estadio.
—¡Vamos a morir! —grita alguien que luego lanza un escupitajo al suelo del autobús.
Viajamos con Los de Abajo, la hinchada más brava del país.
En el partido de ida, jugado en Santiago de Chile, un pequeño y sobredimensionado incidente entre unos pocos hinchas de River Plate y la policía local encendió la mecha. La prensa deportiva ha inflado el altercado hasta convertirlo en un escándalo gigantesco, chauvinista, y digno de que intervengan ambas cancillerías. Por lo mismo es que todos los periódicos chilenos nos anuncian que en Buenos Aires, sí o sí, nos espera un infierno.
Dentro del bus vamos 38 hombres, dos mujeres y dos lápices: el de JG y el mío. Por un momento temo que aquel detalle nos deje en evidencia. Nos salva la premura de escribir las papeletas de aduana, y el asunto se pasa por alto.
—Para salir del país tienen que llenar estas papeletas de la aduana —había dicho el auxiliar del autobús, a quien todos los pasajeros hemos comenzado a llamar el Tío.
Media hora antes de llegar a Los Libertadores, el principal paso fronterizo terrestre hacia Argentina, el Tío repartió las fichas de inmigración. Llenar las cuarenta papeletas, entre bromas y consultas repetidas hasta el hartazgo y con apenas dos lápices, terminan por descontrolar al Tío. Se ve molesto, aburrido, y aunque su corbata y su gorra de la empresa Chilebus lo disfrazan de gentil auxiliar de viaje, sus modales bruscos, su mala cara y su disposición de perro son las señales físicas de una crisis interna: parece que
por primera vez piensa seriamente en la idea de renunciar al trabajo de toda su vida.
Apenas llevamos tres horas de un viaje que, por lo menos, durará sesenta. El trámite en el lado chileno es rápido. Un par de turistas que viajan en automóvil se toman fotografías con los hinchas de camisetas azules. El chequeo de los once buses dura poco más de una hora y no está libre de problemas. Sólo de nuestro bus hay tres personas que no pueden seguir la travesía: uno por tener su documento de identidad vencido, otro por andar sin ninguna identificación y el San Martín, nuestro líder, por tener lo que todos
llaman papeles sucios, y que en resumidas cuentas quiere decir problemas judiciales pendientes y orden de arraigo.
Cruzamos el túnel que separa ambos países. Justo cuando por la ventana pasa un cartel que dice «Bienvenido a Argentina», uno tiene la extraña sensación de estar en un viaje cuya idea de regreso es demasiado frágil.
—Nos fuimos —me dice JG, en voz baja, y antes de terminar la frase nos llega a las manos un cigarro de hierba que dura hasta que terminamos el cruce.
En el lado argentino la cosa cambia de inmediato. El trato infernal con que majaderamente nos había amenazado la prensa deportiva, se empieza a vivir de manera real.
—Los policías de allá son malos de verdad, se van a dar cuenta. Allá la dictadura mató a 30 mil argentinos, muchísimos más que Pinochet —me había advertido un amigo antes del viaje.
El trámite en la aduana trasandina ya dura cinco horas. Por lo general, en un viaje de itinerario, el chequeo rara vez supera los 30 minutos. Comienzan a correr versiones. Alguien dice que los perros sabuesos han detectado un cargamento de marihuana. Lejos de aquellos rumores, sólo pienso en la granada de mi bus (que sí vi casi toqué) y que, afortunadamente, ya ha pasado la revisión. Eso me alivia. El Polaco no nos defraudó con su maniobra, por eso todos le palmoteamos el hombro mientras se pasea risueño pidiendo que le regalen un cigarrillo.
La orden de los gendarmes argentinos es que no se mueve ningún bus de la caravana hasta que no hayan revisado a todos los vehículos. En un momento de la detención aduanera, un grupo de barristas entona la canción nacional de Chile. En los mástiles del
galpón y por las ventanillas de las oficinas sólo se ven banderas argentinas o afiches de Menem con banda presidencial. Acabamos de terminar la primera estrofa, cantada a todo pulmón como protesta al trato de los policías cuando, desde una oficina blindada,
aparece un gendarme de bigote a lo Videla. Lleva una metralleta bajo el brazo.
—¡Aquí nadie grita, carajo! —grita.
Empieza a oscurecer y algunos transeúntes mendocinos nos saludan gentilmente levantando el dedo medio, o llevándose las manos a la entrepierna, o pasándose el dedo índice por el cuello. Hay que estar preparado para aguantar un viaje donde todo lo que nos rodea es violento. Para algunos, el rechazo general que nos recibe en cada parada es una experiencia nueva. Para otros, la mayoría, es la rutina que los sigue desde niños y la que mejor los orienta.
Durante la detención en las afueras de Mendoza, el nuevo líder de nuestro bus pasa la gorra para «hacer unas monedas», como dice amablemente, aunque no cabe duda de que
no es un pedido, sino una orden. El resto de los pasajeros estamos casi obligados a vaciar los bolsillos en la alcancía de género. Con el monto recaudado, los cabecillas del vehículo desaparecen.
Regresan 40 minutos más tarde con un cargamento de cajas de vino y cervezas para la ruta. Pasada la medianoche y con más de 14 horas de viaje, la caravana retoma la ruta a Buenos Aires.
Un grupo de patrullas policiales, con sirenas encendidas y gendarmes con medio cuerpo saliendo por la ventana, nos acompaña hasta el límite territorial de la ciudad. Adentro hay brindis, gritos, música y humo. Afuera, sólo malas caras y rifles apuntando hacia nuestras cabezas.
La noche trae la calma. Dentro del autobús, rebautizado por el grupo como la casa, se olvida el frío con chaquetas de jean, vino mendocino en caja, cervezas, marihuana, chocolates y cigarrillos. Por el televisor del Chilebus pasan Jóvenes pistoleros 1 y 2, y
las protestas contra la calidad de las películas elegidas sólo se acallan cuando aparecen las escenas de peleas a cuchillo.
Algunos, los de los asientos más cercanos al chofer, ya están durmiendo. Otros han decidido ponerse los audífonos de su walkman y apoyar la cabeza en la ventana y mirar las líneas blancas de la carretera, pensando en lo que nos espera o en lo que hemos
vivido hasta el momento, o en la repetida agresividad policial, o en que todos nos ven como un peligro público, o en la música que ahora retumba en los oídos, o en las estrellas gigantes que cuelgan del cielo pampino, o en el gorro de lana azul regalo de la novia, o en lo mucho que abriga la camiseta del equipo debajo de la chaqueta.
El Tío se aparece en los últimos asientos de nuestra casa con una almohada bajo el brazo, algodones en los oídos y una cara de cansancio que, fácilmente, podría pasar las semifinales de un campeonato sudamericano de caras cansadas.
De pronto, como si se tratase de un pasadizo secreto, el Tío abre una cajuela invisible al lado del baño y se mete adentro, doblado como un feto, listo para dormirse. Apenas habla y se le nota molesto. Nadie sabe si está ofuscado porque el de ahora no es su típico viaje de itinerario a Buenos Aires o, porque todo el año, da lo mismo si es
invierno o verano, su lugar para dormir siempre es aquella estrecha y metálica caja fúnebre que lo mata en vida.
—Mi hermano está en Buenos Aires. Hace años que el culiao vive allá —dice el Polaco, en una pequeña tertulia que se ha formado junto al baño. Y agrega—. El culiao es ladrón internacional, cachái. Le va grosso.
Y aparece otro que suelta:
—Puta la hueá, yo tengo una tía en Buenos Aires y no traje la dirección. Creo que trabaja en la casa de unos millonarios —y se empina la botella de vino en caja.
—Mañana tenemos que ganar, culiaos —cambia de tema Jorge, un empleado de imprenta que ha pedido permiso laboral por dos días—. Primera vez que tenemos la final tan cerca.
Y aparecen los primeros pronósticos.
—Vamos a ganar dos a cero. Un gol de Marcelito Salas y otro del Huevo Valencia — dice el Citroneta, un estudiante de biología de la Universidad de Valparaíso que, de tan inocente, está acá arriba jugando al chico malo.
Jorge, el de la imprenta, tiene más de 30 años, igual que el amigo que lo acompaña. Y dice:
—Qué increíble, ahora podemos llegar a la final de la Libertadores, pero me acuerdo de los años malos de la «U». Cuando uno iba al estadio sabiendo que íbamos a perder. Chuchatumadre, fueron años de años. Cuando bajamos a segunda división siempre se
hacían viajes así. Pero no iba tanto huevonaje. Eso nunca lo van a vivir. Ahora es fácil para ustedes, porque el equipo gana.
El vehículo se bambolea suavemente de un lado a otro, pero con el vino y la marihuana todo parece moverse mucho más. El Tío se asoma de su cajuela y grita que lo dejen dormir, pero alguien le lanza un palmetazo en la cabeza sin que él descubra al autor.
Somos Los de Abajo.
A las seis de la mañana amanece. El sol crece al final de la llanura tan lento como se mueve una pupila en sobredosis. La mayoría decide contemplar el paisaje en silencio. Los vidrios están empañados y hay que usar el brazo como limpia -parabrisas. Recién
ahí, detrás de esas gotas que bajan por el cristal tiritando asustadas, aparece el famoso plano infinito de la pampa argentina. Alguien enciende el primer pito del día, aunque esta vez la hierba acompaña tranquilamente, sin estridencia, como un punteo de guitarra acústica. Despertamos camino a Buenos Aires. Por petición general —«necesitamos mear y lavarnos la cara, tío»—, paramos en una estación de servicios Repsol YPF en plena carretera. El minimarket se ve sobrepasado por los hinchas. JG, el fotógrafo que durante el viaje ha disparado la máquina jugando a que es un estudiante que saca fotos para él, me hace una seña para que mire. Y ahí se ven, como una horda, casi todos metiendo mercancía dentro chaquetas. La parada sirve para ir al baño y mojarse la cabeza, pero, fundamentalmente, su objetivo ha sido saquear el almacén argentino.
Cuando volvemos a acelerar, El Tío y el chofer se van diciendo en voz alta, entre ellos, que por estas cosas es que sienten vergüenza de ser chilenos. Cuando dejamos el lugar se ve por la ventana del autobús a la vendedora con las manos en la cabeza, hablando
por teléfono con alguien que debe ser policía y golpeando con su puño frágil el mesón recién violado.
Otra vez en la carretera, el Citroneta, universitario de pelo largo y anteojos a lo John Lennon, muestra su mercancía. Con la alegría de sentir que ahora sí será aceptado por el grupo duro de la casa, ofrece parte de su botín.
—¿Alguien quiere vinito? —y abre la caja de tinto que acaba de sacar de un escondite de su chaqueta. Otro de atrás luce lo suyo: una ginebra, un atado de lapiceros— «para que nunca más falten estas huevas» —y un perfume para su novia—, «con esto se la
meto dos meses seguidos sin que me haga dramas» —dice feliz.
El Citroneta se queda mudo, boquiabierto, derrotado y ajeno. Alguien destapa una botella de whisky, mientras otro abre su caja de habanos y ofrece a los más amigos.
—Viste que Argentina está súper barato —comenta el Polaco, y le da una pitada a su puro hasta quedar con el pecho hinchado. El resto lo acompañamos con una carcajada que sabe a escocés.
La siguiente parada es en Lujan, a 66 kilómetros de Capital Federal. Ya son las once de la mañana del día del partido, aunque la hora parece tan irrelevante como la formación con que el equipo saldrá a la cancha. Nuevamente nos rodea un cordón policial. Un sargento, como broma, apunta su revólver hacia el grupo donde estoy parado y hace el ademán de lanzar un tiro y se ríe cuando todos nos tiramos al suelo. Aparece una pelota de fútbol y un gordo del bus siete describe, como un relator radial con lengua traposa, el gol que esta noche hará Marcelo Salas y que nos llevará a la final de la Libertadores.
— ¡Arriba del bus, huevones, que nos vamos! — grita el Polaco, parado en la puerta del vehículo y luciendo todo orgulloso los anteojos de sol que también robó del minimarket.
— Te quebrái con esas cagadas falsificadas, culiao — le dice Jorge, el empleado de la imprenta.
— Estái loco. Son Bollé originales. Acá dice clarito Bollé, o si no, ni cagando me las robo — contesta el Polaco, y se los quita para que lean la marca.
Los relojes de Buenos Aires marcan las tres de la tarde. La columna de buses con banderas azules y chilenas entra a la ciudad. En pocas horas será el partido y los insultos nacionalistas van y vienen entre Los de Abajo y los peatones bonaerenses.
Al cruzar la avenida General Paz, la Policía General Argentina nos detiene. Una completa brigada antimotines nos espera con tanta complicidad como un detector de metales. Por la ventana se ven dos tanquetas azules, un microbús blindado y tres patrulleros; todos con las sirenas encendidas. Un equipo de televisión con la insignia de
la P.F.A. y bototos militares toma imágenes de cada uno de los coches, paseando las cámaras y las gorras por fuera de nuestras ventanas. La ceremonia dura más de una hora y, como la orden es mantener lodos los vidrios cerrados, dentro de los buses el calor, la
falta de aire y los restos de todos los restos nos asfixia. Mientras esperamos la orden para seguir, el Polaco amaga un par de vives con abrir una ventana trasera y disparar una botella vacía de cerveza a la cámara.
—Así es como provocan, ahuevonado. No hay que pescar —dice el Citroneta, quien, como muchos, se ha quitado la camiseta para secarse el sudor.
El Tío, sentado en la cabina junto al chofer y de impecable corbata, mueve la cabeza de un lado a otro, maldiciendo el día en que su jefe le ordenó viajar con Los de Abajo a Buenos Aires. Y peor aún, maldiciendo toda su vida. Maldiciendo su trabajo y su futuro.
La orden de partir da inicio a un extraño city tour por Buenos Aires. Nuestros guías son carros antimotines con doble blindaje. Muchos de los barristas por primera vez salen de Chile y con sus caras pegadas a los vidrios aprovechan de conocer la ciudad donde han
nacido las más legendarias y violentas barras bravas del continente, inspiradas, como tantas cosas argentinas, en los ingleses. Recorremos la capital de un país donde al año mueren 9,5 hinchas por violencia en el fútbol. Un país donde la mayoría de los líderes de las barras bravas dependen directamente de políticos de peso que los utilizan en marchas, en golpizas, pegando lienzos y alentando al equipo los domingos en la cancha.
Pero la ciudad más importante de este lado del mundo, con esa simpática pretensión europea de sus habitantes, sólo la podemos ver desde arriba del Chilebus: por mandato superior, no podemos bajarnos.
Según ordenan desde el bus dos, donde va toda la directiva de Los de Abajo, la única parada permitida será en el barrio de La Boca. La idea es juntarse con la gente de La 12, la barra brava de Boca Juniors, quienes nos van a «prestar ropa», vale decir, nos
ayudarán a pelear contra sus eternos rivales de River Plate.
Nos bajamos de los buses en el puerto. La comunicación oficial dice que nos juntaremos media hora más tarde, en el mismo lugar. Pero en la caminata masiva por la calle Caminito, con banderas azules y gritos de la «U», algunos miembros de la barra rayan las clásicas paredes coloridas con gráfica de Los de Abajo. Ahí comienzan los líos, los miembros de La 12 que deambulan por La Boca se sienten agredidos, se organizan rápido y las supuestas barras hermanas con un enemigo en común se trenzan en una gresca que termina con heridos, robos de camisetas, asaltos, banderas rajadas y detenidos. Varios han perdido sus billeteras y a un tipo del bus cinco le han quitado la camisa, el reloj, los cigarros y su propia cuchilla. La policía actúa como juez de boxeo, aunque sólo sujeta a los hinchas chilenos.
—Los de Boca no tienen amigos —comenta entre dientes, el sargento que lleva esposado a uno del bus cuatro.
Se arma un pequeño alboroto en La Boca, con mujeres gordas y viejas pidiendo cárcel a los chilenos y niños pobres vestidos con camisetas de Maradona escupiendo insultos.
—¡El bus es nuestra familia! —nos grita el líder, parado al lado del chofer, cuando otra vez estamos todos arriba—. Miren cómo quedamos peleando con diez hijos de puta de Boca. Esta noche vamos a tener al frente a 70.000 gallinas de River. No se separen. ¡El bus es la familia!
Jorge, el empleado de la imprenta que había aprovechado la detención para comprar souvenirs para sus colegas de trabajo, regresa al autobús con la cabeza rota y la cara ensangrentada. Le han dado una paliza por andar lejos del grupo, está tirado en su
butaca y maldice la hora en que pidió permiso en la oficina. El Polaco le ofrece su camiseta para que se limpie la sangre y Jorge se la pone como turbante. Por la cara de muchos de los pasajeros, la amenaza del infierno en Buenos Aires ya se ha concretado.
Y aquí vamos otra vez, los once buses. Dejamos atrás La Boca y enfilamos al estadio, con un tipo con la cabeza rota y ensangrentada, otros asaltados o cortados con cuchillas, un par detenidos —que luego serán liberados— y la policía rodeándonos como los moscardones a la mierda. Aquí vamos otra vez a la cancha, y no me olvido que en el bus llevamos una granada de mano.
La última detención antes de irnos a la cancha es en la avenida Figueroa Alcorta, frente a Aeroparque. La caravana se estaciona a un lado de la pista y algunos barristas se lanzan sobre el pasto para descansar, otros se revisan las heridas, fuman la última marihuana o se empinan lo que queda de cerveza. Walter, el jefe supremo de la barra, el capo de la hinchada, la abeja reina, se muestra por primera vez en público.
En apariencia, Walter es el más formal de toda la delegación. Más que jefe de una barra brava, parece un empleado del mes de McDonald’s, o un profesor súper-buena-onda de un instituto de computación, o un guitarrista de parroquia de barrio. Está bien peinado, la camisa dentro del pantalón y unas zapatillas tan blancas que de seguro nunca han habían pateado una pelota de fútbol. Posiblemente, Walter nunca soñó ser jugador de fútbol: da
la idea que su felicidad habría sido ser dirigente del club, presidente o tesorero, quién sabe, lo único concreto es que terminó siendo el líder de los barristas más bravos. Sólo como cabecilla de los hinchas pudo llegar a reunirse con los directivos del club y acercarse, de cierta manera, a sus anhelos.
Walter se pasea por entre la muchachada pidiendo calma, diciendo que las entradas están por llegar, recomendando tener cuidado y estar más atentos a las provocaciones.
—La idea es que un dirigente del club, que hace tres horas salió de Santiago en avión, venga hasta acá con las entradas —dice él.
En promedio, los que estamos en el viaje hemos pagado unos 70 dólares por persona: incluye pasaje y entrada al partido.
—Pero eso lo pagan los nuevos nomás —me dice el Polaco, y agrega que él viaja gratis porque pasó los tarros de la colecta durante dos meses en los partidos jugados en Santiago.
Los dirigentes de la barra tampoco pagan, y los miembros de menor jerarquía pagan la mitad o lo que puedan. Por Figueroa Alcorta pasan los primeros autos con banderas de River Píate.
Van al estadio y nos lanzan insultos y tocan la bocinas y nos gritan chilenos muertos de hambre, pero ya no están las ganas de responder los ataques. El imprentero, con la camiseta del Polaco en su cabeza, le relata su mala experiencia a un grupo del bus seis.
Uno de la máquina ocho muestra los tajos de cuchilla que se ganó en el antebrazo derecho. Un pesimista asustado comenta en voz alta que una horda de 70.000 gallinas se nos va a venir encima, y al comentario lo sigue un interminable silencio. JG ha guardado la máquina de fotos y se tiende en el suelo a vivir sin más registro que su miedo este momento histórico.
Walter, el gran jefe, desaparece por la avenida arriba de un taxi y regresa a la media hora con el alto de pases. Parece feliz por haber estado reunido con los dirigentes del club en el hotel cinco estrellas donde se hospedan y, a la vez, se le nota un poco triste de tener que regresar a su rebaño de hinchas despeinados.
Reparte las entradas una a una, pidiendo calma y tranquilizando a la barra. El Pelluco, el Krammer, el Taitor, el Jhonny y el Mono, otros históricos dentro de la hinchada, lo acompañan en la repartición. Llega la hora de irnos al estadio. Los focos del Monumental de River, perfectamente encendidos, nos guían como a las miles de polillas que revolotean alrededor.
En pocos minutos estaremos ahí adentro, esperando que la «U» por fin llegue a su primera final de Copa Libertadores de América, dispuestos a entregar la vida si es necesario con la gran ilusión de poder ganar por una puta vez un partido importante a los argentinos.
A medida que la caravana de buses se acerca al Monumental, por las ventanas va creciendo la marea de hinchas de River. Cada metro que avanzamos la muchedumbre exterior crece y crece, y el recorrido se torna lento, como una babosa cuesta arriba. El Tío decide apagar las luces interiores del bus. Desde afuera los gritos antichilenos se
escuchan fuerte, muy fuerte. Nos movemos cada vez más despacio, surcando el mar de camisetas con la raya roja.
Zigzagueando entre hinchas argentinos que comienzan a mover los buses tratando de voltearlos. Porque afuera ya son miles, y nuestro líder grita que cierren las cortinas y que hay que meterse debajo de los asientos y las ventanas de la casa estallan, una tras otra, y algunas piedras ya están adentro y rebotan en el pasillo y estamos esparcidos en el suelo, con los vidrios rotos cerca de la cara y los gritos de las gallinas se escuchan como el cercano rugido de un león frente a su presa. Y el Polaco respira hondo y toma aire y abre una ventana y grita ¡argentinos conchasdesumadre! y lanza dos botellas de cerveza de litro hacia fuera. Y vuelve ¡argentinos culiaos!, y dispara dos botellas más.
Una piedra le estalla cerca de la cara, pero alcanza a agacharse. Los insultos se escuchan cerca, tan cerca como las espuelas de esos caballos de la policía que, finalmente, nos escoltan hasta la cancha.
Quedan pocos minutos para el partido.
El estadio está repleto y los gendarmes nos tienen retenidos en las escalerillas que dan a las tribunas Centenario y Bel-grano del Monumental de River. Debemos esperar una orden superior que tarda, pero finalmente llega. Entonces los policías nos empujan con
golpes de palos para que entremos al estadio. Y aparecemos en la mitad de la gradería, somos un punto insignificante ante los 70.000 hinchas que no nos dan mayor importancia. La policía sigue acarreándonos a golpes, mientras espontáneamente Los de
Abajo empiezan a gritar, a todo pulmón, con la rabia adentro, ¡argentinos, maricones, les quitaron Las Malvinas por huevones!
Cuando la «U» sale a la cancha los 11 jugadores corren hacia donde nosotros y levantan las manos. Respondemos el gesto con gritos que, paradójicamente, son todos similares a los de la hinchada riverplatense. En el pasto ya están los 22 jugadores, 22 futbolistas
sudamericanos con sueldos millonarios, casi todos salidos de los mismos barrios pobres de los barristas.
Lo del partido es un vacío gigantesco. La mayoría de los 70.000 espectadores mira el encuentro sin moverse de los asientos y, por momentos, uno tiene la idea de poder escuchar cómo los jugadores se insultan dentro de la cancha.
—¡Estos huevones no gritan nada! —comenta el Citroneta, descolocado, engañado.
Como si todos los años que estuvo escuchando la furia de las barras bravas de acá hubiera sido uno más de los famosos chamullos argentinos.
Pero hemos venido a pelear con gritos y los cabecillas de Los de Abajo no se amilanan y piden, con ganas, vamos, gritemos, dejemos callado al estadio. Un Monumental de River que sigue el partido enmudecido, sin darnos un segundo de importancia y que, eso
es lo peor de todo, sólo sacan el habla cuando el partido finaliza con el triunfo de ellos.
Perdemos por un gol a cero. Un penal brutal contra Valencia, que no se cobra, y un gol vergonzosamente farreado por Silvani, un delantero argentino que juega para la «U», nos dejan fuera de la Copa Libertadores, se llevan la ilusión y nos ponen a ver cómo el
inmenso mar de hinchas argentinos vuelve a celebrar otro triunfo sobre un equipo chileno.
Apenas termina el partido se anuncia por los parlantes que la gente debe quedarse en sus asientos porque primero saldrá la hinchada visitante. No pasan cuatro minutos, ni siquiera cuatro minutos para tragar la derrota, cuando un comando de policías sin provocación alguna comienza a barrernos a golpes de bastón. Es una lluvia de palos que no se detiene ante nada ni nadie. Aparecen policías de civil y algunos de pelo largo, de la inteligencia policial argentina, que patean en el suelo a algunos heridos. Los fierros van y vienen. Cuando te dan un palo en el codo el brazo se te paraliza, pero no tienes tiempo de acariciarlo porque debes seguir arrancando. Si te caes, tratas de que no te pisen la cara y puedes ver, como veo, que se llevan a un policía algo inconsciente.
¡Tiren la granada!, escucho que grita alguien. Bajo las graderías, en la zona de los baños, la paliza es brutal. Pero si lanzan la granada, nos matarán vivos cuando nos metan a la cárcel de Buenos Aires. Tengo miedo. Estamos metidos en un caos de palos y gritos y empujones y garabatos y alaridos y tironeos y patadas por la espalda y ladridos de perros y rugidos de hinchas de River desde el otro lado de la reja y cascos y se entiende poco y mejor agachar la cabeza y empujar hacia arriba, hacia donde sea, hasta que todo se acabe rápido, que todo termine de una vez.
La calma llega cuando los gendarmes argentinos se dan cuenta que de llegan las cámaras de televisión. Resultado final: cuatro hinchas con la cabeza cortada, uno con el ojo partido, un policía con la nariz trizada y dos detenidos que son liberados cuando se enfrían los ánimos.
Como siempre, un fuerte contingente de policías nos saca de Buenos Aires. El tropel cruza la pampa de noche; esta vez todos los autobuses llevan las ventanas rotas. El frío pampino, inhumano sin vidrios, al menos se lleva el olor a encierro y, en cierta forma,
es más llevadero que la violencia.
De vuelta al paso fronterizo Los Libertadores, el cielo de la cordillera de los Andes se ha escondido detrás de una espesa nube negra. Los gendarmes de la policía argentina ni siquiera suben a pedirnos los papeles y nos expulsan rápido de su país. Al cruzar el túnel internacional estallan los aplausos. El Tío toca la bocina. Estamos en Chile. El personal de inmigraciones nos saluda como a héroes y nos levantan el pulgar. Dos policías chilenos nos agitan las manos desde su patrulla. Todo el país sabe de la brutal golpiza en el estadio y ahora regresamos victoriosos. Sin importar la derrota, somos
ganadores. Tres canales de televisión, varias radios y un fuerte aplauso por parte del personal de la Aduana levantan la autoestima de Los de Abajo. Somos la gran noticia del día.
—Oigan, cabros…, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? —nos pide El Tío, que ha reclamado durante todo el viaje y ahora, sorpresivamente, nos habla gentilmente con una cámara fotográfica en la mano.
Después, cuando ya ha sacado la foto, dice que éste ha sido un viaje memorable. La mayoría se ríe, pensando que exagera. Nadie sospecha, ni de cerca, que en pocos meses más al jefe máximo de la barra, Walter, se le detectará una grave enfermedad a causa de
los golpes que recibió en la cabeza. Ni mucho me-nos, que morirá pocos años más tarde.
Tampoco se piensa que será el Krammer quien asumirá el control de la barra y que al poco tiempo ya tendrá al grupo dividido y se le acusará de aprovecharse económicamente de Los de Abajo y se le arrestará por pegarle a la dueña de un almacén en una golpiza televisada por las cámaras de seguridad y que después, otra vez, será
detenido por desfigurarle el rostro a un compañero de hinchada hasta que, finalmente, será esposado y encarcelado por liderar una banda de asaltantes en un barrio periférico de Santiago. Nadie sospecha que luego de este viaje a Buenos Aires, el equipo de
Universidad de Chile nunca volverá a pasar de la primera ronda en una Copa Libertadores. Ni que éste será recordado como el viaje más memorable de la hinchada.
Arriba del bus el futuro no existe. Sólo importa el ahora, l’or eso las risas al escuchar que el Tío vuelve a repetir:
—Ha sido un viaje histórico, chiquillos.
Aunque suenan ridículas, las palabras sacan aplausos. En realidad, en todo Chile nos aplauden. Y como nunca, todos los que vamos arriba del bus nos sentimos orgullosos, felices, valientes, héroes.
Al bajarnos del Chilebus, ya en Santiago, el Polaco por primera vez se ve triste y nos pide números de teléfono a todos y dice que nos volvamos a ver al día siguiente y le pide a JG que le saque una foto, como si hubiera sabido de siempre que andábamos haciendo un reportaje con ellos, de ellos. Y el bus parte, y todos nos abrazamos por la hazaña y porque ya se ha acabado. Cuando no queda nadie arriba de «la casa», el chofer acelera aliviado y se va respirando la tranquilidad de volver a viajar sin los hinchas. De seguro no sospecha, ni él ni el Tío, que dentro de su bus llevan una granada que ninguno de los barristas quiso lanzar en el estadio de River Plate. Un explosivo militar que puede explotar en cualquier momento.
Texto: Juan Pablo Meneses.
Publicado en Zona Contacto en 1996 en Chile.
Esta crónica formó parte del taller de la FNPI “Esta crónica es cierta”, dirigida por Josefina Licitra en Medellín. Octubre de 2014
Fotos: Cortesía
Twitter: @PlumaVolatilWeb
Instagram: @plumavolatil
E-mail: [email protected]


Leave a Reply